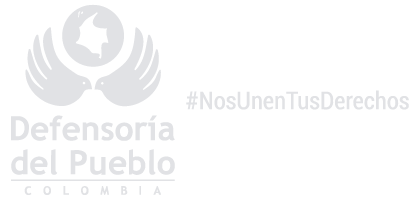-

Centro de Estudios
la Defensoría del Pueblo en su papel de liderazgo en la doctrina sobre los derechos humanos, da impulso académico, creando el Centro de Estudios en Derechos Humanos el cual desarrolla investigación aplicada y tiene como propósito generar bienes públicos de conocimiento para el país, en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que impacten la toma de decisiones de la Defensoría del Pueblo y demás agentes públicos y privados de carácter nacional e internacional.
-

Observartorio en Derechos Humanos
El Observatorio de DDHH tiene como propósito fundamental dar a conocer a la ciudadanía y la institucionalidad los datos referentes al resultado del monitoreo y el análisis de algunas de las situaciones de vulneración de derechos humanos que han sido priorizadas por esta entidad, dada la gravedad de las cifras o población de especial protección constitucional que se ve afectada con ellas, en diferentes escenarios.
-

Escuela de Formación en Derechos Humanos
La escuela de formación en derechos humanos tiene como finalidad contribuir a la gestión del conocimiento de la entidad en materia de derechos humanos.
En el marco de nuestra misión académica y de formación, hemos impulsado y realizado cátedras por la igualdad, cursos, diplomados y posgrados con enfoque en Derechos Humanos para nuestros funcionarios
Nuestra Visión es constituirnos en un gran centro estatal de monitoreo y análisis de Derechos Humanos y ser un referente en Colombia y el Mundo.
Noticias

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, presidirá el acto de lanzamiento del Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, a través del cual se propone desarrollar investigación aplicada para contribuir con la generación de conocimiento científico en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

La Defensoría del Pueblo puso nuevamente en servicio su Centro de Estudios en Derechos Humanos, con el propósito de contribuir con la convivencia sana y pacífica de los ciudadanos, quienes ahora además de poder profundizar en el conocimiento de sus derechos, tendrán mayores herramientas para su exigibilidad y garantía.